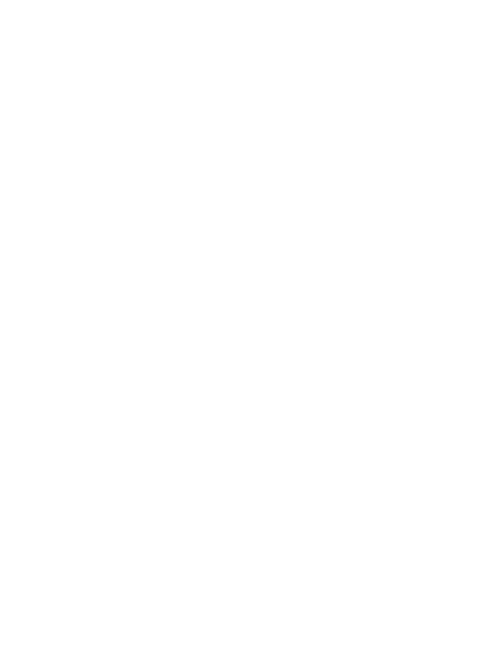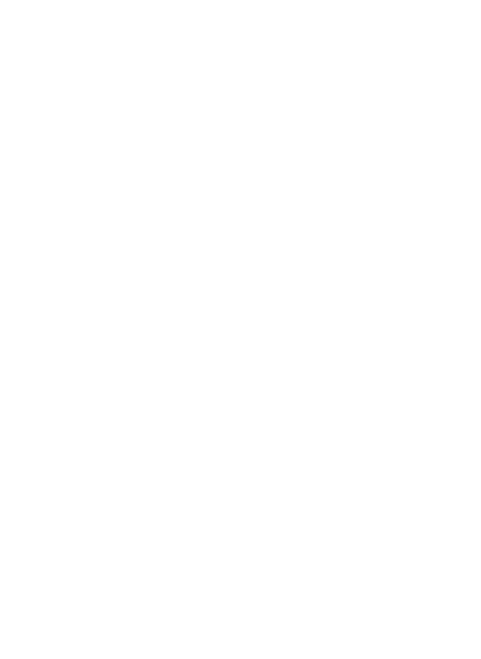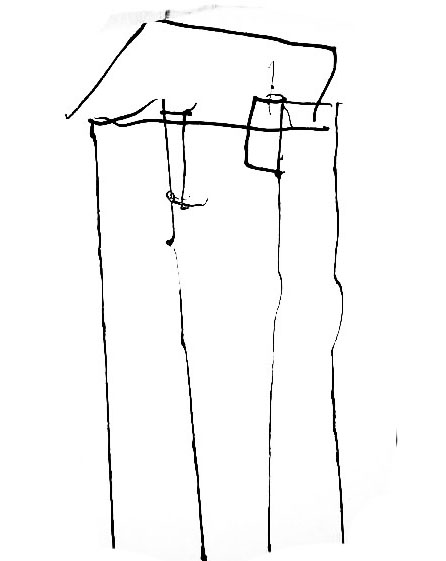Cuatro Motivos
¿Por qué la arquitectura, bajo procesos de tectonicidad, rememoración o escultóricos, se empeña en traer objetos y elementos ideales desde fuera de la sociedad para modelar en la materia y los tipos habituales la forma de un edificio «singular»? Este ejercicio disciplinar, que a veces pareciera contribuir solo a aumentar el repertorio de los más curiosos artefactos que las personas, dado el momento tecnológico y cultural que viven, podrían producir, parece responder a cuatro motivaciones fundamentales. Primero, a que ejecutándose un derecho inscrito en el orden de las cosas gratuitas, más allá de que pueda o no construirse, somos libres de pensar individualmente y sin límites la forma de la morada que queremos o necesitamos habitar. Segundo, a que como en ese poder pensarse individualmente, el edificio no es una entelequia sino algo llamado a realizarse, el «acto de habitar» que sustenta es uno que al no estar predeterminado por otro artefacto debe reinventarse, redescubrirse o devolverse a su origen cada vez desde su situación particular. Tercero, a que el edificio más adecuado para satisfacer esas dos condiciones es el que puede considerarse una «herramienta esencial»: herramienta, como mecanismo de expresión del cuerpo o la psique, esencial en la medida en que aunque se produzca de un modo técnico «regular», puede simultáneamente seguir siendo hecha por las propias personas bajo la forma de una construcción «espontánea», o como hace la disciplina, bajo la forma de una construcción «singular». Y cuarto, a que consecuencia de haberse ejecutado en el tiempo estas tres motivaciones, existe un compendio de obras ejemplares constituyendo un «objeto de estudio» disciplinar, un reino de la Arquitectura, escrita la palabra con mayúscula, en el que la obra singular aspira, sin que nada garantice que lo logre, a insertarse . Así, ejercer un derecho de las personas devolviendo el acto de habitar a su origen mediante el reconocimiento de una herramienta connatural que pretende ser parte del patrimonio de la Arquitectura resume, para la disciplina, la naturaleza de las motivaciones más relevantes dadas las cuales el edificio que produce no puede sino ser una obra singular.
Expresar una necesidad y un derecho
Como proyectistas en nuestras moradas habituales
Al movernos o reunirnos con otras personas al interior de la mayoría de los edificios que usamos habitualmente y que en su conjunto constituyen la condición infraestructural que nos rodea y da su aspecto al paisaje urbano, sea una torre laboral o de viviendas, una casa de barrio, la escuela, el comercio o un lugar de cultura y ocio, parte de la experiencia que obtenemos es el hacernos conscientes de que muchas de las «propiedades sensibles» puestas en ellos por la inteligencia que las construyó —propiedades perceptibles referidas al espacio, la luminosidad, la textura, el dinamismo, la estaticidad o la escala, entre otras— las estamos experimentando desde su sub utilización; desde un límite al que fueron convenientemente llevadas por esa inteligencia profesional al ponderar entre necesidad y factibilidad, entre eternidad y caducidad o entre inversión y rédito esperado según el dominio social o económico al que iba a pertenecer la estructura que las porta. Nos percatamos, dicho de otra manera, de que el horizonte expresivo de esas propiedades ha sido postergado por la urgencia de hacerlas calzar en un patrón de estandarización que les dé la categoría de material combinable y transportable entre unas y otras estructuras; tal como puede serlo un muro de ladrillo, un paño de vidrio, una estructura de metal, una columna de hormigón o un techo de madera. Así, aunque al observar y usar esos edificios podamos, incluso de buena gana y con una cierta cuota de solidaridad, aceptar su regularidad como la posibilidad misma de que existan, también hemos aprendido, como ejercicio cotidiano, a poner momentáneamente entre paréntesis la referencia que suponen al sistema que los produce para confrontar principalmente dos cosas: la incapacidad de esas propiedades sensibles para ser repartidas democráticamente, y el hecho de que su estandarización, aunque predominante, representa sólo una de las narrativas con las que hubiese sido posible pensar allí la forma. No será poco frecuente, por consiguiente, que para una mirada atenta, lo que vaya a aparecer durante ese tipo de experiencia sea justamente la ausencia que esas propiedades sensibles manifiestan de sí mismas; la tácita extensión que podrían haber alcanzado si se hubiesen realizado como voluntades expresadas en el orden de lo gratuito. Respecto a una propiedad determinada, como la del «espacio», por ejemplo, bien podríamos, al estar dentro de uno de estos edificios regulares, vernos inmersos de pronto en la experiencia viva de estar superando cognitivamente el límite que allí se ha impuesto para proceder, tal como cuando un proyectista piensa el espacio desde la libertad del bosquejo, a «tallar» imaginariamente el material presente «como si fuese una escultura»; «hundiendo el piso, haciendo una nueva apertura, subiendo el techo o separando las paredes», es decir, proyectando mentalmente los elementos existentes para que construyan el lugar hipotético en el que, «independiente y con soltura», de haber sido otra la condición, ese espacio se habría podido «extender hasta donde desease» (Alcock).
Reescribir el habitar
Merzbau, Kurt Schwitters. Hannover. 1925
Pensar singularmente la morada que se desea o necesita habitar, devolviéndole a esas dimensiones inabarcables y propiedades incalculables normalmente sub utilizadas la posibilidad de ser, puede consistir simplemente en considerar un techo tan alto o bajo como se necesite; una ventana en el muro adecuada para que la luz o la penumbra dominen el lugar; una caja de muros que formule el espacio correcto para un comer, dormir o reunirse distinto o más pleno, en el que se realicen bien los trayectos y relaciones posibles entre, por ejemplo, la mesa, la cama y la silla, o entre un piano, un cuadro y la ventana; un límite que no tenga que ser necesariamente la línea que traza el vidrio o el tabique, sino un intersticio habitable que, sin ser puramente un exterior o un interior, pueda quedar instalado entre la finitud y la vastedad. Finalmente, ese pensar singularmente la morada puede consistir, sobre todo, en disponer de la libertad de poder incluir directamente en ella recuerdos y figuraciones sobre fragmentos históricamente constituidos que llevemos en la psique y que, impregnados de familiaridad y reminiscencia, necesitemos expresar de algún modo: quizá, el recuerdo de una «vieja casa de pueblo», o de los «restos de unos cimientos de piedra», un «granero en desuso o la torre de un barco abandonado» (Pallasma); del patio de la casa de infancia o sin duda, del hogar. Porque el hogar tal como se recuerda, como decía el fotógrafo Neoyorquino Roger Ballen, «es ese lugar de profundos descubrimientos» donde «buscar refugio del exterior», pero también donde «hacer el más peligroso viaje interior», el que fija los recuerdos «en presencias tan densas como la de la cama sin hacer, el sillón gastado, la ventana rota, la silla coja o el cuadro desnivelado», es decir, en lo más «sugestivo respecto a la vida cuando es vivida en su completitud y con toda su complejidad».
El artista alemán Kurt Schwitters, se dedicó durante veinte años a desarticular las relaciones convencionales de su casa de Hannover agregando a las paredes interiores, desde 1923 y hasta que la casa fue destruida por un bombardeo de los Aliados, una construcción parasitaria, acumulativa y de crecimiento espontáneo, que iba multiplicando el espacio en fragmentos y pliegues, dejando como resultado un sinfín de nichos o pequeñas grutas que iba llenando de objetos, tanto propios como pertenecientes a familiares y amigos; entre ellos, «agujetas, pinceles, colillas de cigarro, puentes dentales e incluso una botella de orina». Era un dispositivo «utilitario», pero a la vez un refugio autobiográfico que, como la cámara de un antiguo sepulcro, cumplía la función de representar la identidad de quien lo habitaba (Crellin). Con esta arquitectura, que era sin duda uno más de los objetos dada, el autor intentaba vivir una vida poética, o ejecutar un «arte total» que tocara toda su vida —incluso «gestionando su imagen» hasta convertirse él mismo en un objeto de diseño—, encargándole incluso el registro de su propia descomposición, como si fuese la de un cadáver que se «exhibe públicamente» junto a sus desperdicios. Era también un texto, que escrito al inicio de la Segunda Guerra Mundial, performaba de algún modo la exégesis del caos porque, como señalara Ballen, ya que «no podemos detener el caos de nuestro entorno, pues cada día y a cada hora pasan cosas que no podemos predecir», y ya que no podemos «meterlo en una caja o inventar tecnología y medicina para bloquearlo, porque es parte de la condición humana», lo que sí podemos hacer es, intentar al menos, escribir sobre ello expresando nuestra resistencia o disidencia; un tipo de escritura propia tan singular que, en el caso de Schwiters, «sólo pudo quedar contenida en una categoría constructiva inventada por él mismio»: merzbau.
Casi cien años después de que Schwitters comenzara su merzbau, Ballen, sicólogo y geólogo que en su madurez hizo de su hobby una profesión, realizó, aunque efímera, una experiencia similar al interior de una casa abandonada en Arles. Era una instalación en la que modificaba drásticamente el espacio transformándolo en su propio universo; un trabajo autobiográfico que, tras incluir «desde la planta baja hasta el ático» cosas como «muñecas, animales y alambre, todo conseguido en tiendas de segunda mano, mercados de pulgas o por las calles de la vecindad», tras transmutar lo encontrado en la propia casa e intervenir las paredes con sus propias pinturas figurativas, pretendía llevar al observador «de la oscuridad a la luz, del sótano al ático, por un sendero de asociaciones» que —en sus palabras— definía el lugar en el cual «las distintas partes de mi arte fotográfico y de mi arte de instalación se juntan», y donde cada parte «representa un importante aspecto de mi estética»; un sendero que terminaba siendo la «metáfora de la mente como una casa» porque, ciertamente —agregaba— si la idea es «convertir este lugar en la casa de mi mente», es para que «reverbere en la mente del otro». [1]
Y a medio camino en la línea temporal que une estas dos instalaciones habitables, el poeta Pablo Neruda se hacía construir en Chile esas tres casas que, animadas por el puro impulso que las haría aptas para que el hombre que las iba a habitar escribiese sus versos en ellas, compartieron modos de desplazamiento y permanencia dados, no por otra cosa, que por los eventos que le resultaban a él cruciales: el «cocinar para los amigos», con la cocina y el bar como extensiones del comedor configurando más allá las relaciones con el estudio y los cuartos de huéspedes; el «habitar en un barco», al proveer a las casas techos bajos, pisos de madera, estrechas escaleras empinadas y aberturas simulando escotillas; y el concebirlas como «recipientes» con ubicaciones premeditadas para las cosas que recolectaría en sus viajes. Cada casa, según su peculiar situación, sería configurada de manera única por su ocupante. Isla Negra, recibida a medio hacer, fue completada con un salón de piedra provisto de un gran ventanal y una larga mesa frente a la cual observar la costa y sentarse a escribir. La Chascona en Santiago, en el estar hecha junto a una cascada en una ladera del cerro, encontró la excusa ideal para configurarse como una serie de pabellones unidos mediante un recorrido sinuoso al aire libre; y La Sebastiana en Valparaíso, adquirida inconclusa y deshabitada por «absurda, peligrosa y poco funcional», fue animada por un espacio conector laberíntico unido al cual poder experimentar en ella un habitar «alado pero firme», «solitario pero no en exceso», y «original pero no incómodo».
Pensar y construir singularmente la morada que se desea o necesita habitar, equivale así a encontrar las palabras de un texto que de pronto pudo pasar a escribirse; que ciertamente va a hablar sobre el trabajar, crecer y compartir celebrando de algún modo la existencia, pero también sobre el ejercicio de intentar sobrellevar o incluso transformar, reconociéndose quien escribe como parte de su historia constitutiva, el poder destructivo que reside sobrentendido en ese exterior hostil cuya intemperie ya se ha vuelto demasiado abstracta. [2] Equivale, en términos instrumentales, a superar la forma habitual de nuestros habitáculos para acceder a una geometría abierta que les es anterior, y que está disponible a ser inagotablemente transformada para proyectar en ella las propiedades sensibles incalculables de los espacios propios; inagotabilidad, por cierto, gracias a la cual pudieron inicialmente ser proyectadas justamente las formas habituales más regulares.
Las casas de Pablo Neruda. Isla Negra. San Antonio. 1941. La Chacona. Santiago. 1953 y La Sebastiana. Valparaíso. 1961
Sustentar materialmente un acto original
Si la condición que se autoimpone la disciplina, vital al proyectar un habitáculo, es la de que la forma que para él escriba, no sea reproducible o trasladable a otro artefacto —como sí lo sería la de una infraestructura transportable proyectada intencionalmente para ser regularizada—, es porque en ese poder ser irrepetible y constantemente distinta radica la exhortación de la Arquitectura a construirle el sustento material a un acto de habitar siempre inédito; a hallar, para esta suerte de «refugio primitivo» que cada vez va a proponer, esa forma única que no puede anticiparse porque comienza por ser una pura voluntad subjetiva, un simple instinto a salvar una particular intemperie oponiéndole un interior, hecho de «partes» sacadas de su contexto inmediato, con cuyo ensamblaje descubrir el habitar que sólo en lo intransferible de esa determinada situación podría o debería realizase. [3] La primera de esas partes va a ser, desde luego, la propia necesidad espacial de permanencia y movimiento tal como surge en una psique ante al dato ambiental y topográfico —el estar dentro de un crecimiento modular orgánico, por ejemplo, si esa psique fuese la de Kurt Schwitters, o el habitar un barco, como efectivamente lo manifestó el poeta Neruda al solicitarlo como cualidad de las casas que se hizo construir; pero que de otro modo la disciplina tenderá a situar en la necesidad del «todos» o «cualquiera» de una persona general. Las demás partes, aquellas necesarias o adecuadas para constituir el soporte material de esa necesidad inicial y hacerla aparecer como una determinación arquitectónica, se obtendrán desde su disponibilidad en un inventario preestablecido de formas naturalizadas en la cultura integrado básicamente por: una colección de tipologías utilitarias, desde las más primitivas hasta las más recientes trazadas por el modo infraestructural de construcción que usa nuestra cultura de masas y mercados situando «la transformación del capital como factor dominante sobre el proceso de la forma (Eisenman); una coreografía de malabares tectónicos acumulados históricamente fundando los andamiajes físicos de la forma arquitectónica; y una promenade escultórica de prototipos arrojados en el tiempo por la manipulación científica, artística, biológica y hasta filosófica de la forma edificio. Las partes que el proyecto extraiga no se usarán literalmente, sino —y es ésta la exención de la arquitectura; la «pirueta de ballet» que ejecuta en la que, mientras mantiene un pie «en un mundo de tres mil años» pone el otro en «los cimientos del siglo veintiuno» (Koolhaas)—, sin destruir el esencial mensaje pragmático y humanista que cada una trae consigo al haber triangulado una memorable «relación entre función, significado y estética» (Eisenman) en un fragmento o edificio anterior, pero sí «dislocando» discursivamente esa relación establecida a priori, se le otorgará a la parte la maleabilidad suficiente como para reunirla a otras bajo la premisa de que su ensamblaje material se amolde a la escritura de esa forma singular con la que se ha propuesto sustentar el acto de habitar único derivado de la recepción psicológica de las estructuras perceptivas de una particular intemperie; de su geometría, su historia, su vastedad, su penumbra e incluso de su silencio. ¿El resultado?, esa «increíble sensación de dislocación» (Eisenman) que van a portar estos edificios predestinados a no ser reabsorbidos por la cultura como parte de sus herramientas regulares; estas piezas únicas cuya construcción va a atestiguar, no sólo el derecho de las personas a habitar de un modo distinto, sino también la existencia de una naturaleza de herramientas que, de regreso a su condición primitiva, pueden ser construidas y usadas fuera de cualquier sistema de producción normalizado.
Ser herramienta connatural
El animal que conceptualiza
El que las personas puedan construir habitáculos espontánemente y que la disciplina de la arquitectura desde su base formal llame a realizar construcciones singulares, determinan dos de las tres posibilidades de hechura que el concepto «edificio» contiene en sí mismo en tanto herramienta básica de las personas; dos posibilidades que al hacerse ejecutan de algún modo un viaje retrospectivo que rememora el momento ancestral en el que, junto a otras herramientas, el edificio inauguraba su tercera posibilidad de hechura: la de su reproductibilidad.
Si pensamos en un «hombre inicial», que aún no empleaba lenguaje hablado, y lo imaginamos ejecutando una danza, inmediatamente lo supondremos repitiendo y perpetuando aquellos patrones que mejor habrían conjurado colectivamente determinadas vivencias, como el temor o el éxtasis. Asimismo, si lo imaginamos percutiendo objetos, acto seguido, lo visualizaremos tensando unos cueros de animal sobre troncos vaciados para confeccionar sus tambores; así como si lo pensamos registrando los rasgos esenciales de las cosas con una rama en la tierra o la sangre en la piedra, lo pensaremos luego perpetuando aquellos signos que mejor habrían canalizado la angustia o la fascinación del grupo por lo desconocido; o si lo imaginamos recolectando los materiales para su choza, lo veremos al tiempo contemplando lo conveniente de volver a armarla cada año en el mismo lugar durante los períodos de caza.[4] Lo que este naciente «animal instrumentificum» (Ortega) comenzaba a hacer, al tallar un cántaro en la piedra y abstraer o separar su idea —ahora concreta ante la propiedad abstracta de su «ser de piedra»— para usarla en la hechura de otros cántaros, ciertamente de piedra pero también de troncos, cueros curvados o arcilla —es decir, al encontrar analogías formales y funcionales al resolver «problemas que iban de la construcción al uso y que permitían su reproducción» (Moneo)— era, extraer un «concepto»; ese nuevo objeto inmaterial que, como un bien colectivo, comenzaría a configurar un modo de expresión «cada vez más perdurable y simbólico» (Roth).
Ya para mediados del siglo veinte, este «animal», estaría ultimando los detalles de un motor de combustión —el mismo concepto que manejamos hoy— en una última versión que, para entonces, y como escribía el filósofo francés Gilbert Simondon, había pasado a contar conuna nueva «culata estriada más resistente y de mayor área de enfriamiento»; es decir, con un avance que, junto a otros, acercaba el motor a ese estado ulterior en el que «cada pieza importante iba a quedar hasta tal punto vinculada a las demás por cambios recíprocos de energía, que ya no podría ser distinta de cómo era». Ese concepto, «ojo ubicuo» que superaba toda copia material para dejarla firmemente contenida en él, ese motor «teórico» en tanto «sistema totalmente coherente consigo mismo y plenamente unificado», como lo definía el sociólogo y filósofo Francés Jean Baudrillard, ya podía ser tomado, en toda su inmaterialidad, como un objeto concreto; como el elemento más importante de un sistema cerrado de producción y del todo separable, tanto de lo abstracto de cualquier motor material que pudiese generar, como de la idea misma, también abstracta, de cualquier motor anterior.[5]
Al encender el auto, como al beber de un vaso; al tapizar la silla como al recubrir de aislante el gastado astil del martillo; al ocupar la mesa o al habitar la casa, tocamos la capa interpretativa y afectiva que ha determinado a esas cosas como fenómenos intransferibles de nuestra propia vida, y sentimos por tanto que, al usarlas, accedemos de algún modo al ser único que las habita. Pero con las cosas de los demás, y con la gran mayoría de cosas que utilizamos a diario sin hacerlas nuestras, establecemos primordialmente una relación con su condición de facsímil, de réplica prescindible respecto al objeto autónomo que constituye su concepto regularizado en la cultura; vale decir, respecto al tecnicismo suyo que se ha ido complicando en el tiempo para simplificar su ensamblaje y fungir, además, como repositorio de las partes o garantía de su sustitución si el facsímil caduca o desaparece.
Como mejor parece poder explicarse el suceder de estos conceptos, en tanto objetos concretos producidos por el devenir de la propia vida, es probablemente bajo la precisión de un modelo dialéctico; por ejemplo, el «hegeliano»; porque efectivamente, y tal como lo argumentara una vez Gadamer, aunque ese modelo haya encontrado severas críticas al ser aplicado al desarrollo del hombre, era completamente verosímil al usarse para describir el desarrollo «natural» del concepto operativo de un sistema cualquiera.[6] Así, el concepto de estas herramientas regulares, con «la universalidad de la razón y no del entendimiento», sin responder a una «tesis impuesta desde fuera», y con un plan que «no puede sino ser un adelanto», se entrega a la «consecuencia inmanente de su pensamiento en continua progresión»; al desarrollo de una «síntesis» o «unidad especulativa» capaz de evolucionar sobre sí misma, pero que al mismo tiempo —a diferencia de otros conceptos «entendidos» como universales, pero que son fragmentos de pensamiento que predican unilateralmente la realidad de una cosa fijando «tal o cual faceta suya al margen de todo nexo con sus otras facetas»—encuentra en el «momento de detención» en que, como partes o separatas, sus facsímiles tocan tierra y fijan relaciones de causa y efecto con constructores, factibilidades económicas y usuarios, la posibilidad de confrontar los «opuestos» que negarán cualquier unilateralidad que pudiese poseer, y que ocultaría la exposición de la «estructura interior» de la cosa por él producida; es decir, la síntesis en ella «de lo uno y lo múltiple», de lo individual y lo colectivo.[7] Es por todo ello, que se trata de conceptos que, si dejan algún día de ser verdaderos, ello no negará la universalidad de la que por un tiempo disfrutaron, manifestada primero, en la capacidad de constituirse en referencia externa a la identidad de la cosa, segundo, en la capacidad de hacerse, más allá de ser buenos o malos ejemplos o crear o no un marco óptimo para el desarrollo de la vida, coherentes como contribución visible a la forma de una realidad en marcha, y tercero, en la capacidad de ser, al menos por un tiempo, «uno con la vida», y de entrar en sintonía, al menos por ese tiempo, con el «espíritu humano» —aunque haya sido ese espíritu que, para generar los recursos que garantizaran su reproducción, hubo de ponderar entre la caducidad y la eternidad, lo aceptable y lo excelente, o la oferta y la demanda en la movilidad, promoción y transacción de su cualidad de bienes.
El que la mayoría de las cosas materiales que usamos sean una separación momentánea, o una abstracción, perpetrada desde la herramienta concreta que es su concepto, se evidencia en la vida diaria, al constatar que a casi todas esas cosas se les ha dejado «intencionalmente abierta la última fase de su programa»; ciertamente para poder «personalizarlas», pero principalmente para que, inmediata e ineludiblemente, queden insertas en el juego pragmático mayor de su «variabilidad» y «combinabilidad» respecto a otras herramientas. Es el panorama de una transitividad funcional mayor entre las cosas, de un meta-concepto o una «instrumentalización» de sí mismo a la que sin alternativa nos conduce el propio mecanismo del mundo, y que si nos situamos otra vez en los días rutinarios de aquel hombre inicial, nos daremos cuenta de que ya estaba plenamente naturalizada en casi todos sus actos.
Cuando ese hombre inicial pintaba en la piedra signos gráficos que había regularizado, desarrollaba no otra cosa que el concepto de la pintura como herramienta «performativa»; herramienta que, a su vez, y en un arraigarse dialéctico con la vida, vería el surgir progresivo e incuestionable —junto a los respectivos oficios dados a individuos especialmente hábiles en su ejecución—, de una serie de herramientas subsidiarias: el pigmento —derivado del «óxido de hierro u ocre para la gama del rojo brillante a los marrones cálidos, pasando por el naranja y el amarillo, y del óxido de manganeso para el negro»—; su modo de aplicación, con «pincel, soplando a través de tubos o embadurnando directamente con los dedos»; su conservación, al mezclarlos «con grasa animal, clara de huevo u otras sustancias», y su guarda, en «tubos hechos de huesos vaciados» (Roth); artefactos, esos tubos, idénticos ya al metal flexible de pigmento para artistas que hoy guardaríamos en muebles modernos individuales; esos muebles que, como expresara Baudrillard, al hacerse compatibles con piezas de distintos fabricantes, lo que trajeron a presencia, junto a un tipo de vida opuesto al que habían simbolizado antes los muebles clásicos —esos inamovibles «muebles-monumento» tallados en madera, cuya presencia se asociaba al hogar y su armonía con el resto de muebles, a la estabilidad de la familia—, fue una inédita «libertad de función».[8] Si el mueble clásico «estaba estructurado, pero era una estructura cerrada» —escribía Baudrillard— en su combinabilidad, el mueble moderno, constituido por «esta mesa neutra, ligera, escamoteable», o «esta cama sin patas, sin armazón ni dosel», «suerte de grado cero de la cama», era en cambio una estructura «abierta», que con su apertura decretaba una nueva función: la de conciliar aquello que previamente habría sido intencionalmente «fragmentado en sus diversas funciones».
Hoy, arribamos a esa misma «transitividad» tanto en los actos más simples como al usar las cosas más complejas. Lo hacemos, simplemente al controlar la intensidad de la iluminación de la habitación desde el pulsador en la pared, al personalizar los canales de la oferta televisiva, al martillar y establecer, con el primer golpe, una relación implícita con el ámbito de los clavos y los materiales diseñados para ser clavados, o al recoger agua del caño con un vaso y tácitamente participar, tanto de la producción del vidrio, como de la red de distribución del líquido y la transmisión eléctrica que activa la bomba que lo impulsa hasta la llave abierta. Y lo hacemos con cierta complejidad, al usar las grandes herramientas regulares que habitamos; desde la pequeña casa seriada del barrio, que pese a recibir añadiduras y modificaciones sigue siendo, en su situación única respecto a la calle y la ilusoria heterogeneidad que el giro de su planta otorga al conjunto, una unidad instrumental de ocupación del suelo, hasta esos grandes trozos de paisaje «sin alma», hechos «de cristal, acero y cajas de cemento», que el teórico suizo Sigfried Giedion justamente temía que llegásemos un día a habitar; esos, que como si fuésemos «inmigrantes», nos hemos acostumbramos a mirar siempre desde sus limitaciones, porque en ellas encontramos justamente la más adecuada recepción «a los cambios, incertidumbres y desordenes que constituyen la vida» tal como es; unos paisajes además, que en lo venidero podrían ya contemplar la posibilidad, que no sin antes preguntarse si «¿es algo bueno?», adelantaba el sociólogo Richard Sennet, de constituir ciudades «inteligentes» capaces de programar por sí mismas la suma de «las piezas de la vida urbana».
Dos mitologías de herramientas
Volviendo a la sencillez del cántaro, cabe hacer ahora la siguiente pregunta: ¿pasó a existir sólo tras la invención de su concepto, o existía desde antes como un acto connatural al que el concepto simplemente vino a dar una forma? La convivencia de las dos respuestas intuitivas que puede darse a esta pregunta —a saber: que no existió la idea de un cuenco, o su «esquema», hasta que se inventó materialmente; o que sí existió, por ejemplo, cuando alguien instintivamente juntó sus manos para contener algún líquido— es de suma relevancia, porque presenta las dos mitologías o naturalezas de herramientas que parecen convivir fenoménicamente en esa instrumentalización en la que se implica el mundo.
A la segunda, van a pertenecer aquellas herramientas regularizadas —como una bicicleta, un túnel de resonancias magnéticas, e incluso tecnicismos sociales como la relación interpersonal «ajustable según el beneficio esperado» que se establece en ámbitos laborales— que sustentan un acto que parece haber pasado a existir sólo tras su invención, o que si existía, lo hacía al modo de una sumatoria de acciones relacionadas, ninguna anticipatoria por sí misma de su unidad posterior; un acto, cuyo esquema de uso el cuerpo sin duda va a poder recordar muscularmente, pero que como no va a coincidir con el tecnicismo de su concepto, que habrá quedado cautivo en un sistema cerrado de producción, no lo va a poder usar para crear versiones propias o «artesanales» de la herramienta en cuestión. Esta segunda mitología de herramientas es así, la de aquellas que por naturaleza propia podrán sólo ser «escritas» bajo una sintaxis técnica o regular. Y esto conduce directamente a la primera mitología; aquella a la que pertenecen las herramientas que —como un vaso, cuya idea de «contención» parece ser anterior a la creación de cualquier recipiente— sustentan un acto que existía antes de inventarse su versión más arcaica; un acto que esta vez, al coincidir su esquema de uso con un concepto que no va a quedar cautivo en ningún sistema tecnológico, sino que permanecerá visible, se va a mostrar tanto más connatural a las personas, y propenso a revelar otras perspectivas de sí mismo, en la medida en que les permitirá, al trasladar su actualidad como de vuelta a su origen, ensamblar adaptaciones espontáneas o singulares de la herramienta que lo sustenta. Una herramientaespontánea es la que, siguiendo una usanza y por simple ingenio común, se arma con partes materiales recolectadas para suplir la eventual ausencia de su versión regular, abandonándose y desapareciendo en la mayoria de los casos una vez satisfecha su necesidad. La construcción de una herramienta singular, en cambio, implica una experiencia constructiva natural, libre y abierta al misterio de nuestra propia capacidad de expresión, en la que unas partes, materiales o no, tomadas por abstracción de cualquier sector del amplio suelo de la cultura, son reunidas en una fusión intelectual, y luego física, por una disciplina, oficio, arte o individuo para replantear, desde la particularidad del evento que la reclama, desde un rango de acción más amplio, un poder comunicativo distinto o un aspecto desatendido o inasible hasta entonces, la forma que, de otro modo, le habría sido predeterminada por la dureza de lo regular o incluso por la familiadad de lo espontáneo. En la mayoria de los casos, al margen de lo habitual, esta herramienta singular va a aparecer en el espacio cotidiano como una anomalía o pieza única cuyo discurso, distinto o transformador, se fundará en la noble hipótesis de que, aunque un día se SUPUSIESEN codificados todos los instrumentos, danzas, músicas o grafismos posibles —como en el escenario proyectado muchas veces por la literatura y el cine, de regímenes futuros represores de la creatividad, o sociedades estériles limitadas a recombinar los legados culturales—, aún se podrá seguir pensando en su eterna reinvención.
Esta primera mitología, es así, la de aquellas herramientas que por naturaleza propia podrían ser simultáneamente escritas bajo una sintaxis regular, espontánea o singular, apareciendo cada una —y es esto lo más importante— como complemento a la existencia de las otras dos; como una co-presencia que, en una suerte de transferencia consciente entre lo que se ha aprendido de su reproductibilidad, de su esencialidad, y del acto que sustentan, ubica su concepto en la dimensión humana de los objetos socialmente construidos.
La triple sintaxis
Carrete de madera como mesa provisional – Peldaños de escalera como gradas – Silla del cuidador del estacionamiento
En tanto herramienta, la cámara de filmación pertenece ciertamente a la segunda de esas naturalezas; quizá con una excepción: aquellas cajas de cartón puestas en la cabeza, perforadas en el frente con un vaso plástico desfondado que hacia de «lente», con las que corríamos por la calle cuando éramos niños. Con la construcción de la primera de estas cámaras, simulándole un nuevo origen como construcción singular, introducíamos una herramienta regular del mundo adulto en el mundo de nuestra primera edad; singular al menos, hasta que el «jugar a las cámaras» hubo de convertírsenos en un sistema o una costumbre, momento en el que al sustituirse la condición de «invento» por la de «eco de una usanza», esas cámaras de cartón pasaron a ser, para nosotros, construcciones espontáneas.
En el mundo adulto, esa primera naturaleza de heramientas nos rodea y abarca sin que necesariamente nos detengamos nunca a pensar en su condición inherente. Bebemos del vaso de vidrio que está sobre la mesa, y ello no excluye la posibilidad de hacerlo eventualmente improvisando un cuenco al juntar las manos bajo el chorro de agua, o usando la pieza única hecha por un ceramista. Asimismo, aunque demos frecuentemente abrazos regulares por pura formalidad, también podemos, tras un breve acuerdo de miradas, expresarnos aquello que no pudimos expresar con el habla abrazándonos espontáneamente; o expresar a alguien un sentir particular con un abrazo singular más vasto, ajustado, o asistido quizá por alguna palabra. Tampoco la existencia codificada de los pasos de un baile, o de su melodía transcrita a una partitura, excluyen la posibilidad de ejecutar danzas o músicas espontáneas al reunir cadencias y movimientos al calor del momento; o de componerlas formalmente desde lo inédito. Tampoco, el usar la arquetípica mesa cuadrada con una pata en cada vértice junto a cuatro sillas seriadas, que en un restaurant intuimos bajo el mantel en al tamborilear su superficie con los dedos, excluye la posibilidad de que alguna vez participemos de la costumbre de usar como mesa, al voltearlo, uno de esos enormes carretes de madera que transportan cables de alumbrado público; o de usar el peldaño de una escalera como un asiento; ni tampoco, la posibilidad de que podamos, si nos lo proponemos, hacer una mesa o silla distinta a partir de unos materiales encontrados; tal como hizo el cuidador del estacionamiento en su silla única, más cómoda que el consabido taburete en los momentos de espera entre el arribo de vehículos, agregando a un armazón de hierro el asiento de una silla apilable; o como hizo el artista alemán Joseph Beuys en su lejana instalación Fat chair, en la que, en un acto familiar e insondable, autobiográfico y onírico, agregó un cúmulo de grasa entre el respaldo y el asiento de su silla convencional para convertirla en un mueble que, aunque negara su función nativa, siguiese hablando en términos simbólicos del acto de sentarse.
Del mismo modo, en la materialización de la forma «edificio», el que pueda regularizarse no excluye la posibilidad de que, bajo ciertas condiciones, y tras generarse culturalmente los métodos constructivos alternativos, pueda surgir también de lo estrictamente contingente; o de que, bajo condiciones que no podría ni desearía trasladase a la repetibilidad, pueda armarse como una absoluta excepción, invocándose su esquema desde la particularidad de una determinada situación. Ahora bien, pese a ser connatural como herramienta y pertenecer a esa primera naturaleza, cuyo acto sustentado es uno que parece siempre haber existido, el edificio es de esas raras herramientas cuyo esquema no lo constituye el trazado de la estructura invariante en la que calzarían todas sus posibles manifestaciones. Veamos.
El raro esquema de ciertas cosas
Fat chair, Instalación, Joseph Beuys. 1963
Un día, papel en mano, mi hijo me pidió que le dibujara un martillo y una mesa. Con su petición estaba expresando, menos una curiosidad por esos artefactos en sí mismos —curiosidad que habría quedado satisfecha en el encuentro con la herramienta o el mueble real—, que una fascinación por su capacidad de ser representados. Entendía, muy a su manera, que esos utensilios no existían únicamente como una superficie sobre la cual apoyarse o un instrumento con el cual hincar un clavo en la pared, sino también, como cosas que podían ser evocadas y simbolizadas. Al disponerme a hacer la tarea encomendada, me percaté de que podía realizarla usando uno de dos tipos posibles de dibujo; o bien un dibujo analítico, que como un retrato se refiriese a los detalles de un artefacto en particular —del pequeño martillo metálico, que con su mango ennegrecido descansaba en la caja de las herramientas, por ejemplo, o de la vieja mesa de madera, tallada de arabescos, que estaba en el comedor— o bien, y evitando justamente todo análisis, podía realizar uno de esos simples bosquejos bajo los cuales todo lo llamado mesa o martillo queda de inmediato agrupado; a saber, la típica superficie de cuatro patas, en el caso de las mesas, o el típico mazo con asa en el caso de los martillos. Aunque con uno u otro dibujo atendía la petición hecha por mi hijo, cada alternativa refería a una condición objetiva muy distinta del artefacto en cuestión. Mientras su retrato refería a la «forma» de la mesa o el martillo que estaban allí, cerca de nosotros, su bosquejo refería al «esquema» de una mesa o un martillo cualquiera.
Siguiendo a Kant, un esquema, es una fisonomía aparecida para mediar entre los fenómenos —fenómeno, como esa «opacidad» que nos presenta la constitución de una cosa al percibirla— y el modo en que los clasificamos en categorías, o ya sin apariencia, directamente como palabras. Así, aunque el bosquejo que yo pueda hacer de una mesa, vaya a resultar muy distinto al que mi hijo o cualquier persona pueda trazar, todos van a ser esencialmente similares al final, pues hasta el más perezoso de ellos se va a comportar siempre como una suerte de ideograma que va a contener, en el más simple trazo, esa coherencia estructural de superficie y patas que define a toda mesa, de mazo y asa que define a todo martillo, o de curvas cóncavas que, a propósito de ideas de contención, definiría a todo cuenco.[9] En tanto fisonomía, un esquema es así, bastante difuso, si se considera que va a relacionar un sinfín de artefactos muy distintos entre sí, pero al mismo tiempo bastante preciso, si se considera que los va a relacionar de modo similar a como lo haría esa nítida memoria corporal que llevamos con nosotros en todo momento, y que aparece espontáneamente, entre otras muchas situaciones, al bosquejar en un papel, pero también cuando tomamos algo contundente y procedemos a clavar evocando un martillo; o cuando al colocar una tabla sobre dos ladrillos que parecen predispuestos a recibirla, invocamos los rudimentos de una mesa. Pero también se puede invocar esquemas que, pese a referirse a un acto previo, como el de usar mesas y martillos, no posean aún una fisonomía. El abrir mi hijo el vacío de una «plaza» en el centro de un grupo ordenado de sus bloques Lego, para saturarlo enseguida con altas torres hechas en los mismos bloques apilados, me llevó directamente a recordar un instante en el que se invocó uno de ellos.
Cuando en el lejano Ciudad Collage, sin considerar sus autores el drama real de las estructuras urbanas de los antiguos romanos y griegos, planteaban un debate entre dos modelos que genéricamente tipificaban como «foro» y «acrópolis» (Rowe y Koetter), estaban usando, el esquema del foro, para representar un modelo urbano tradicional que se consideraba «en retirada», y el esquema de «edificios sueltos sobre un vacío residual» para representar el «modelo entrante», asociado en cambio a las prácticas del capital. Más adelante, este par dialectico era trasvasado a otros dos pares de imágenes contrapuestas; un par, formado por dos de los proyectos presentados al concurso del Palacio de los Soviets —el de Perret, con un vacío regular conectado al «Kremlin y la inflexión hacia el rio», y el de Le Corbusier, con un artefacto escultórico puesto en el centro del espacio y desarrollado en todas sus caras «a reacción griega»— y el otro par, aún más artificioso, formado al aproximar las plantas de la galería de los Uffizi en Florencia y la planta de la Unité d’Habitation de Marsella del mismo Le Corbusier, pretendiendo una, actuar como el vacío colectivo «figurativo, activo y cargado positivamente», inverso al lleno de la otra, sustento en cambio, de «una sociedad privada y atomizada». Si bien, en tanto esquemas, éstos no podían arremeter ética o políticamente el uno contra el otro, su contrapunto en la página del libro, y siguiendo una combinatoria como la del juego, sí que servía para formular al menos una posible «solución urbana»; aquella en la que, tal como lo estipulaban los autores, la victoria iba a consistir en que «cada componente saliese invicto, en que la condición imaginada fuese una especie de dialéctica sólido-vacío capaz de permitir la existencia conjunta de lo abiertamente planeado y lo genuinamente no planeado, de la pieza prefijada y del accidente, de lo público y lo privado»; en que la componenda de los dos primeros esquemas invariantes inaugurase la posibilidad de un tercero. Y ese tercer esquema propuesto, que sólo se mencionaba pero que aún no podía dibujarse, como sí se podía dibujar una plaza o un parque de altas torres, pasaba de algún modo a existir como si proviniese de un acto ya ejecutado por las personas, como si ya tuviese a cuestas una historia en la que se depositaba toda su humanidad.
Si bien un esquema permite hablar de la generalidad de una cosa, aludiendo a la estructura del acto que sustenta, sucederá también a veces, que no toda cosa, imaginada para sustentar un determinado acto, va a poder ser esquematizada bajo recuerdos conocidos; y el edificio es uno de esos ejemplares. Sin duda se puede bosquejar una casa usando el arquetípico techo triangular, una fábrica con una línea quebrada que sugiera la sucesión de unos cobertizos, una iglesia con un rectángulo punzado por una cruz, o una torre, rellenando de pequeños cuadritos un rectángulo erguido; pero lo que no parece posible, es trazar el esquema visible de una estructura general que tenga como función sustentar el acto de habitar; que se refiera de una vez a lo que ha quedado contenido en la palabra que define a este esencial utensilio; menos aún, cuando las posibilidades expresivas dentro de su propia praxis, como es al interior de la disciplina de la Arquitectura, se apoyan en gran medida en la posibilidad de contravenir justamente las imposiciones de cualquier esquema previo. En otras palabras, no se le puede trazar un esquema convencional, ni parece deseable que se haga, a algo que no ha hecho aún su aparición entre las personas; es decir, a un artefacto habitable único cuya forma se manifieste de manera irrefutable como capaz de cobijar, en cualquiera sea su contexto, las diferencias de nuestras existencias paralelas como individuos; que haya prefigurado lo que en virtud del uso tendrían en común, la fortaleza aislada que alguien se haya podido sentir libre de construir para dar temperie a su propia psique y el pequeño departamento que, reducido al mínimo existencial del hombre genérico, sabemos que sólo podría subsistir asistido por la cercanía de un parque, un supermercado, la biblioteca pública y la lavandería automática.
Si mi hijo, junto con el de la mesa y el martillo, me hubiese pedido el dibujo de un edificio, y yo con una simple línea espiral ascendente hubiese procedido a bosquejarle la rampa espiral del Museo Guggenheim, habría hecho sin duda un esquema espacial, estructural y simbólicamente correcto, pero que no referiría a una fisonomía general adjudicable a la forma edificio. Con esto, se diría entonces que, aquello que no se puede contener en un esquema general va a quedar contenido en la particularidad de una forma; lo que equivaldría a sostener que, si bien no toda forma va a poder contenerse en un esquema, un esquema sí podrá aparecer para hablar de una forma particular comportándose como un trazado «abierto» o aún por concebirse según la situación, el contexto o las necesidades contingentes del edificio solicitado o por aparecer que va a representar; edificio del cual, si se construye, ya no habría que preguntarse cómo dibujarlo, porque su peculiar esquema ya podría evocarse con naturalidad, como un recuerdo que en teoría podría ahora invocarse para ser rehecho espontánea o singularmente en la materia.
Mesa, E. Grez. 2010
El artefacto más complejo
Si creáramos una lista con nuestras herramientas diarias ordenadas por escala y complejidad técnica ascendente, en algún punto intermedio de ella aparecería el edificio. Más acá, habría un universo de herramientas menores que quizá entre las más pequeñas contaría con aquellas «gestuales» o de índole social, como por ejemplo, un abrazo; ese acogedor acople dado entre dos personas que en el verlo ocurrir, aunque lo sepamos la suma de dos aportes cuya naturaleza e intención habría sido clara para cada participante, nos resultará difícil precisar cuánto habría manifestado en realidad de espontaneidad, de formalismo, o cuánto de creación única dirigida a lo particular e intransferible de la otra persona. Más allá del edificio, habría un universo de herramientas de mayor tamaño —como una red informática, un medio de trasporte o un aeropuerto— que por haber requerido estar hechas a partir de la última actualización de un concepto técnico, las sabremos ya incapaces de ser rehechas desde la eventualidad o desde la reinvención. Y aún más allá, aparecerían algunos enormes artefactos, como esta sucesión de escenarios que nos contiene y rodea a la que llamamos «ciudad», a cuya hechura sabremos, sin poder determinar cuál de manera predominante, habrían contribuido esos tres modos posibles de escritura. Ciertamente, aunque el motor que subyace a la producción de una ciudad pueda, bajo la mirada analíticamente especulativa y el aparato retórico de alguna ciencia social, una filosofía, una literatura o incluso un arte, presentarse como el mecanismo propulsor de sólo uno de esos tres modos posibles de hechura, pudiendo así remitirse convenientemente la índole de lo producido al dominio exclusivo, o de una fria regularización, o de una descontrolada espontaneidad, o bien de una peculiar singularización, en una mirada intencionalmente más profunda al fenómeno amplio que allí se impulsa, al constatarse por ejemplo que el laberinto irrepetible de una ocupación espontánea es también una extensión de las formas instrumentales de arriendo, venta o traspaso de la ciudad formal, o que esos grandes instrumentos regulares originados en el sistema teórico de la ciudad Moderna, como la Ciudad Universitaria de Caracas, o incluso Brasilia, dadas justamente sus agregaciones espontáneas en el tiempo a la luz del verdadero pacto cultural que las amparó, se convirtieron en singulares monumentos, se hace evidente que la acción que ese motor ejecuta es la de sincronizar esos tres modos posibles de escritura, entre sí y respecto a la cultura que les subyace, para producir un artefacto que será siempre y al mismo tiempo una manufactura colectiva, la variación de un instrumento de planificación y la singularidad resultado de superponerse esas dos cosas en un lugar concreto; que va a estar siempre hecho simultáneamente a favor, al margen y en contra de un poder infraestructural, ni cierto ni falso sino conveniente, bajo la forma que mejor haya relacionado las ausencias, presencias y subjetividades de ese lugar concreto; un artefacto que a fin de cuentas, ante cualquier elucubración sobre su hechura va siempre a permitir dilucidar qué de singular en él habría contravenido espontáneamente un original espíritu de reproducibilidad para así salvaguardar la vigencia de los más esenciales rudimetos de nuestras formas de habitar.
Así, se puede concluir entonces que el edificio, artefacto que aunque al verlo operar no pueda decirse si lo hace de un modo puramente singular, espontáneo o regular, y el hecho de que —a menos que hablemos de una réplica— su artisticidad no podría repetirse, su espontaneidad negociar su durabilidad o su repetibilidad hacerse única, es la última de nuestras herramientas, en una lista de complejidad ascendente que comienza con un abrazo, y termina con una ciudad, susceptible de ser voluntariamente escrita exclusivamente desde alguna de esas tres formas de sintaxis, mostrar en su proceso bajo el predominio de cuál de esos tres modos de escritura posibles se ha realizado su hechura.
En la Acrópolis, a partir de abstractos del templo dórico, el Partenón ejecutó su más precisa y sistematica regularización, mientras que el anómalo Erecteión con su extraña unión de partes individuales, trasformadora del culto en algo «imprevistamente esplendido, dominante y divino» (Scully) (fig.9, cap.1), llevó a cabo su más curiosa singularización. En el pequeño edificio de tres o cuatro pisos de algunas ciudades de latinoamérica hecho a mediados de los sesenta bajo el léxico técnico de su reproducibilidad, pervive el esquema de un instrumento de expansión urbana, del que no podemos dejar de ver una materialización espontánea en cualquiera de esas estructuras que, con los enseres del construir formal bajo el ingenio de una precaria autoconstrucción, empezaron por esas mismas fechas a contribuir con la formación del manto de miseria que terminaría por cubrir cerros enteros; o una materialización singular, en la propia casa vertical de Neruda hoy musealizada en Valparaíso,cuyo interior por esos mismos años bajo la influencia de ése esquema pudo ser pensado al mismo tiempo similar al de un barco. Tal como con ver al palacio del Museo ocupar toda la manzana, como muchos edificios de principios del siglo veinte que de ése modo anhelaban una modernidad para la ciudad, basta para saber que lo que allí hay,articulando las demás dependencias, es un corredor dispuesto alrededor de un patio central, basta con ver un campanario asomado en el cañón de una calle para saber que lo que allí hay es la compresión de un espacio vertical simbólico al interior de una nave axial y su subsiguiente expansión hacia el cuadrilátero de una plaza, es la imaginabilidad del esquema regular de una iglesia basilical, dada la cual pudo el orador en la plaza invocarlo y reescribirlo espontáneamente alineando sus sillas a la sombra de un árbol, o pudo al otro lado del mundo el arquitecto Steven Holl invocarlo y reescribirlo SINGULARMENTE al fracturarlo metodológicamente bajo la figuración de una «caja con siete botellas de luz» en su interior.
Capilla de San Ignacio, Steven Holl. Univ. de Seattle, Washington. 1995-1997. Proceso constructivo. Foto: El croquis 93
NOTAS
[1] En la instalación La casa de lo Ballenesco, el trabajo gira temáticamente «en torno a lo que el ser humano reprime», en un simbolismo que se interna en la memoria como una «pesadilla, repugnante pero atrayente», que despierta ese tipo de «instinto arcaico» que poseemos y que provoca «emociones que no se pueden entender sólo con la razón». El hecho de que «mucha gente sienta malestar ante mi trabajo —dice Ballen— es muy buena señal, porque eso es lo que debería hacer el arte, afectar al subconsciente». Así, la obra «no sería una exploración de mi ego», porque «si lo fuera no tendría impacto en la gente»; tal como en las fotografías, que, si no son olvidadas por los observadores, significa que «las imágenes han penetrado en sus egos en vez de resbalar en su superficie». «Si no te sientes bien y te pones un poco nervioso —agregaba—, entonces mi trabajo es la medicina que necesitas; si te acuerdas de mi trabajo, si te afecta y te causa ansiedad, entonces este es un buen sitio para comenzar con tu propia terapia».
[2] En un debate con Sanford Kwinter (celebrado el 2001 en la Universidad de Rice y publicado en la revista Constructs de la Escuela de Arquitectura de Harvard), Peter Eisenman planteaba que, «trabajar en el proyecto del holocausto para Berlín, y haber leído sobre el holocausto, significaba participar en un momento definido por la infraestructura. Hubo una raza destruida por la infraestructura y por sus mecanismos — agregaba— y lo único que se podía hacer era escribir, dejar una huella sobre qué y cómo ocurrió (…) que alguien acabase leyendo». «Ahora —continuaba—, puedes decir ¿qué utilidad tenía la escritura frente a esta maquinaria? Al final los seres humanos debemos enfrentarnos a aquello que nos empuja a la pérdida de nuestra humanidad (…) encontrando un modo de expresión, y lo que defiendo es que uno de mis medios de expresión es la escritura de mi arquitectura».
[3] Sobre su Iglesia Unitaria en Rocherter, Louis Kahn expresaba: «dibujé un diagrama con la intención de que sirviera como dibujo de la forma de la iglesia. Dibujé un cuadrado central dentro del cual coloqué un signo de interrogación. Digamos que ése era el santuario. Lo rodeé de un ambulatorio, destinado a aquellos que no desearan penetrar en el santuario, y alrededor del ambulatorio dibujé un corredor limitado por el círculo exterior que contenía a la escuela. Estaba claro que la escuela, en la que se originaba la Pregunta, se convertía en el muro que rodeaba lo demás». Esto era, para Kahn, «la expresión de la forma de la iglesia, aún no su diseño».
[4] Fue en un yacimiento que data de unos 400.000 años encontrado en Niza, conocido desde entonces como Terra Amata, donde «se halló los restos de la morada artificial más antigua que se conoce, lo que podríamos llamar la primera arquitectura. Se encontraron restos de 31 cabañas, 11 de las cuales se reconstruían año tras año en el mismo lugar, sobre una antigua duna de arena en posición dominante sobre la costa mediterránea. (…) El hecho de que un mismo grupo de cazadores volviera a ese lugar año tras año sugiere que había un ciclo de caza regular». «…esas sencillas cabañas señalaron el inicio de la configuración deliberada del lugar donde vivir» (Roth).
[5] El concepto de un motor, dado el buen o mal desempeño del motor real que permite construir, es concreto en tanto que las propiedades puestas aparte del motor real permiten repensarlo en virtud de «la consecución de algo más» (Dewey) que se vuelva a vaciar sobre el contenido del propio concepto para enriquecerlo en virtud de la consecución pragmática de un beneficio subsidiario aplicable al desempeño de nuevos motores. Así lo ejemplificaba Simondon al escribir que «la culata del motor térmico de combustión interna, se eriza de aletas de enfriamiento añadidas desde el exterior, por así decirlo, al cilindro y a la culata teórica, y no cumplen más que una sola función, la de enfriamiento. En los motores recientes, estas aletas desempeñan además un papel mecánico, pues se oponen, a manera de nervaduras, a la deformación de la culata por la presión de los gases… ya no podemos distinguir las dos funciones; se ha desarrollado una estructura única que no es una componenda sino una concomitancia y una convergencia: la culata nervada puede ser más delgada, lo cual permite un enfriamiento más rápido; la estructura ambivalente aletas-nervaduras cumple sintéticamente, y de manera mucho más satisfactoria, las dos funciones antaño separadas; integra las dos funciones, rebasándolas (…) Diremos entonces —finalizaba el filósofo—, que esta estructura conceptual es más concreta que la anterior y corresponde a un progreso objetivo del objeto técnico».
[6] Si el mismo Hegel, como escribía Gadamer, aceptaba que era «más difícil hacer que los pensamientos fijos cobrasen fluidez, que hacer fluir a la existencia sensible», su pensamiento iba a encontrar férreos opositores: en Schopenhauer, quien consideraba impropio llamar a lo conceptual, y a nuestras representaciones oscilantes entre lo intuitivo y lo abstracto, «concretas»; en Feuerbach, que consideraba que tal método equivalía a «poner la esencia del hombre fuera del hombre», pues una síntesis de opuestos sólo era posible en abstracción, quedando la Dialéctica como un «aspaviento, que no llegaba jamás hasta el objeto mismo», sólo posible como experiencia individual y sensible sobre un fundamento antropológico, sobre una sensibilidad humana comunitaria que no redujese «la humanidad a un abstractum»; en Stirner, para quien el sujeto hegeliano era también abstracto, un pensar personificado o un pensamiento sin un ser pensante, el pensar mismo o el espíritu que piensa, o sea, el pensar de un ser abstracto; en Marx, que en una concepción dialéctico-materialista de la realidad, comprendía sus procesos como la unidad objetiva de una multiplicidad, esencialmente contradictoria, para la que esta curiosa inversión idealista «según la cual lo concreto significa abstracto y lo abstracto concreto» era también abstracta; en Martin Buber, para quien un pensar, no como un estar siendo en tiempo y espacio sino como un proyecto sin sujeto, que no se refiere al hombre real sino a un hombre genérico, que sustituye el tiempo antropológico, que simplemente transcurre sin abrigar seguridad sobre el futuro por un tiempo simulado, abriga un concepto de la vida que contradice radicalmente la experiencia de la vida, convirtiéndose en una «desposesión de la persona humana concreta y de la sociedad humana concreta a favor de la razón del mundo»; un sistema dialéctico en el que, con la misma seguridad con que se sube «de un piso a otro y de una habitación a otra en una casa bien construida, inconmovible en sus cimientos, muros y techos», en una sucesión de etapas «según la cual la tesis es reemplazada por la antítesis y ésta por la síntesis», se ve la historia como una estructura anticipada por la que se puede ascender hacia un progreso inmanente de los conceptos; una estructura apuntalada al futuro que define «algo que se puede pensar, pero que no se puede vivir». Para Buber además, lo que Marx realizó frente al método de Hegel, fue justamente una reducción sociológica, que no ofrecía una imagen del mundo sino de determinado momento de la sociedad vista como un sistema de relaciones susceptible de ser conceptualizado.
[7] En palabras de Gadamer, en estos conceptos, «el pensamiento no piensa algo diferente en el predicado, sino que más bien redescubre en él al sujeto mismo»; algo que para el pensamiento representativo ordinario, será «siempre algo así como una tautología»; una «proposición de identidad». Aunque con esta supuesta superación de la diferencia entre el sujeto y el predicado —agrega Gadamer— no habría «hablando con propiedad» una proposición, pues «nada se propone en ello que deba luego permanecer», porque «el es —la cópula de esta proposición—, tiene aquí una función enteramente diferente: no enuncia ya el ser de algo con algo otro, sino que más bien describe el movimiento en el cual el pensamiento pasa desde el sujeto al predicado para volver a encontrar en él el suelo firme que ha perdido». En su tiempo, Hegel en efecto, vio cómo la convivencia de conceptos opuestos irreconciliables —abstracciones como la del capital, el dinero o las clases sociales— eran capaces de cambiar la capa visible de la realidad, haciendo inestable la identidad de sus partes constitutivas; y que lo que hacía posible la visión de ese ocurrir era lo que estaba justamente distorsionándolo: el pensamiento; pero no el pensamiento habitual individual, ese que agrega predicados o propiedades universales a la imagen mental que una persona tiene de una cosa o sujeto sensible, sino los constructos armados de manera colectiva fuera de los individuos, útiles de modo explicativo en ciertos ámbitos, y por tanto universalizables como conceptos de los que hacer un uso instrumental —tal como cuando la filosofía, decía Hegel, define nociones ontológicas en términos absolutos, determinando externamente la cosa independiente a su desarrollo real. Era ello, un método filosófico que tenía que ver con pensar lo pensado, porque «el individuo se encontraba con la forma abstracta ya preparada; siendo el esfuerzo de captarla y apropiársela, más bien el brote no mediado de lo interior y la abreviatura de lo universal, más que su emanación de lo concreto y de la múltiple variedad de la existencia»; era simplemente el «realizar y animar espiritualmente lo universal mediante la superación de los pensamientos fijos y determinados».
[8] Los muebles de estilo, escribía Baudrillard, «se miran, se molestan, se implican en una unidad que no es tanto espacial sino de orden moral. Se ordenan alrededor de un eje que asegura la cronología regular de las conductas: la presencia perpetuamente simbolizada de la familia ante sí misma. (…) Tienen tan poca autonomía en este espacio como los diversos miembros de la familia tienen en la sociedad. (…) Lo que constituye la profundidad de las casas de la infancia, la impresión que dejan en el recuerdo es evidentemente esta estructura compleja de interioridad en la que los objetos pintan ante nuestros ojos los límites de una configuración simbólica llamada morada».
[9] La noción de esquema en Kant, es similar a la de idea general en Locke; y para ilustrar cómo una idea general opera, no desde un lugar elevado reservado a los conceptos sino siendo parte de una experiencia sensible, Ferrarter Mora menciona que «es como el dibujo de un objeto —por ejemplo, un caballo— que puede reconocerse como siendo el dibujo de un caballo sin que se indique si es gordo o flaco, blanco, negro o pardo».
TÍTULO ORIGINAL: ‘LA SINGULARIDAD INMANENTE DE LA FORMA EDIFICIO’, CAP 2 DE LA TESIS DOCTORAL ‘RETORNO A LOS OBJETOS CONCRETOS: HACIA UNA TEORÍA DEL OBJETO-PROCESO EN ARQUITECTURA’, MARCELO GREZ, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, ABRIL DE 2019, PP 29-54.