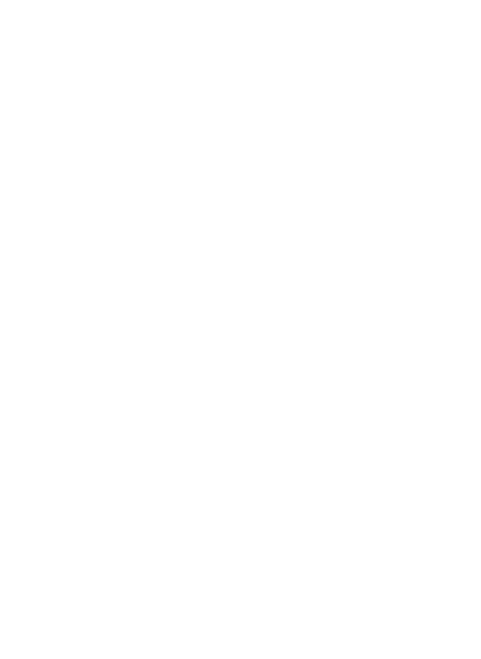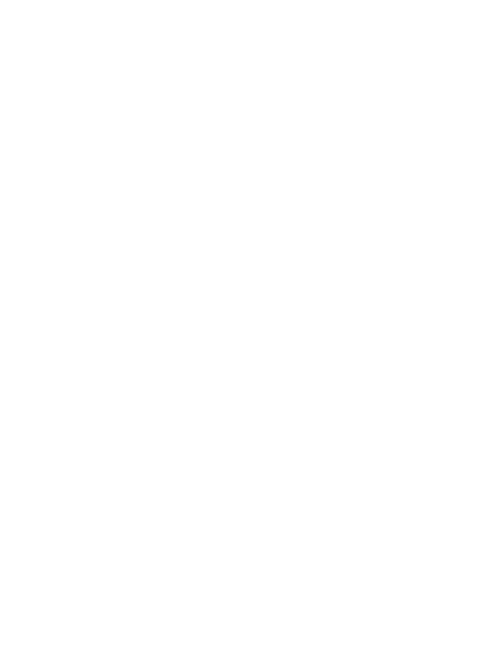Casa Moller, Adolf Loos. Viena. 1927.
Si a un trozo de paisaje urbano, como el que aparece enmarcado por la ventana, se le dirige una mirada distraida o «natural», lo que se obtiene es la imagen de un todo más bien homogéneo en el que tiende a diluirse la individualidad de cada una de las estructuras que lo componen; algo similar a lo que ocurre si a esa misma escena simplemente se le evoca en el pensamiento. Si bien esa dilución responde a las propias condiciones biológicas y psicológicas de la mirada dirigida, podría también atribuirse al hecho de que esas estructuras individuales, incluso si constituyen acentos en ese paisaje —como el campanario de la iglesia, el perfil de la torre en construcción con sus grúas apuntando al cielo, o la gran estatua religiosa puesta en la cima del cerro—, han adquirido el signo de lo habitual; son elementos regulares cuya permanencia, en tanto herramientas que le han adjudicado una historicidad constitutiva al lugar en el que están, ha despertado ya ante cualquier mirada sentimientos de familiaridad y comunidad. Y dentro de ese mismo paisaje habitual, irrumpiendo como una «predecible» anomalía, de vez en cuando va a aparecer el edificio, radicalmente distinto a cualquier otro, que desde el ámbito de la academia, el oficio, el ejercicio profesional, la teoría o la crítica, produce la disciplina de la arquitectura; una «singularidad» que siempre va a constituir una excepción al modo más habitual con el que se habría sosteniendo materialmente hasta entonces el acto de habitar; una pieza única hecha siempre, o casi siempre, con la pretensión o la esperanza de convertirla en parte de ese reducido grupo de estructuras, dentro de la producción general de hábitat humano, cuyo paradigma es el que aparece publicado en cualquier libro de Arquitectura; esos libros que se han dado a la tarea de resumir la historia de aquellas síntesis formales que, dentro de este «arte» de la construcción, han ido formando el patrimonio de sus más grandes logros.
Dos textos sobre lo singular como síntesis
Es interesante, al estar uno frente su «biblioteca», por llamar así a ese compendio de descubrimientos con que muchos fuimos documentando nuestro paso por la academia —y que puede constar simplemente de un par de libros cruciales de teoría o práctica de arquitectura, o del cruce en la misma repisa de unos cuantos ejemplares de literatura, filosofía, ciencia social o historia—, hacer el ejercicio de revisitar esa inevitable condición de singularidad a la que ha quedado remitido cada edificio producido por la disciplina en tanto síntesis material pronunciada como crítica o «antítesis» a alguna tesis vigente. En tal sentido, y considerando el lapso temporal dado entre la culminación de la herencia del siglo diecinueve que aún a principios del veinte determinaba la hechura de los artefactos habitables, y la emancipación de la forma que, hacia los noventa, consolidó ese carácter de espectacularidad que hoy parece subyacer a lo construido disciplinarmente, tomemos a continuación dos breves textos.
«¿Puedo conducirles a la orilla de un lago de montaña? —escribía el arquitecto Adolf Loos en 1910— El cielo es azul, el agua verde y todo descanza en profunda paz». Las casas de los campesinos, el ferrocarril, el barco, y hasta la vestimenta de las personas, dada la pervivencia de lo hecho colectivamente, no parecen «creaciones hechas por manos humanas» sino cosas «salidas del Taller de Dios»; escribía Loos. Pero de pronto —continuaba—, ha aparecido «un tono equivocado en esa paz», «un ruido innecesario»; es una casa o «villa». «¿Proyecto de un buen o un mal arquitecto? No lo sé. Sólo sé que ya no hay paz ni silencio ni belleza». El artífice de esa villa, «desarraigado y deformado» —apuntaba Loos—, ignorando tradiciones y perdiendo todo «contacto con su propio tiempo», alzó una estructura que complace «sólo a dos personas: al propietario y al arquitecto».[1] Aquello, en la retórica Loosiana, no era una arquitectura; pero en cambio «cuando encontramos en el bosque una elevación de seis pies de largo y tres pies de ancho, moldeada con la pala en forma piramidal, nos ponemos serios y algo dentro nuestro nos dice: aquí ha sido enterrado alguien. Eso —concluía—, sí es arquitectura». Con un texto antitético, el arquitecto austríaco proponía esa síntesis racional entre la tradición cultural constructiva y lo superfluo del ornamento, que se iba a encarnar en todas sus obras.
Sintesis como esa, y otras posteriores como las de Gropius o Le Corbusier, serían las que impulsarían la tesis de una modernidad arquitectónca; una tesis que, naturalizada después en una realidad constructiva de corte pragmático bajo la influencia de lo comercial, reproducida sin la sensibilidad de los modelos heroicos y carente de su poder para promover utopía, generaría un paisaje regular y el campo óptimo para que, buenas o malas, apareciera un sinfín de anomalías hechas por arquitectos combinando «artísticamente» los elementos modernos para fundar una tradición tal vez menos real y honesta.
Para la disciplina esto significó ejecutar, a partir de mediados del siglo, unas profundas revisiones críticas e ir proclamando urgente y consecutivamente unas nuevas antítesis. Una de ellas, a principios de los noventa, fue la desconstrucción. El filósofo Derrida escribió entonces a propósito de ello, en la introducción a un artículo de revista llamado El juego de la desconstrucción, lo siguiente: «Vamos a comenzar este escrito —decía—, recordando una parábola. Se trata de una de las más bellas que haya producido el siglo veinte, de la mano de ese prodigioso visionario y fabulador que fue Heman Hesse». «En ella se nos ofrece una hipotética y más que dudosa visión de un futuro mejor en el que, ya alcanzadas la madurez de desarrollo y la consiguiente estabilidad, la humanidad renueva sus energías espirituales con la práctica de un juego complejo hacia el que converge lo mejor de su cultura y de su historia»; en ese juego, «todo material valioso legado por las etapas de fertilidad creativa del pasado, ingresa como tema para un proceso inacabable de continuas reelaboraciones».[2] Y en efecto, la síntesis que la desconstrucción planteaba, de una arquitectura que, desensamblada, intentaba recuperar su humanidad, debía poseer una forma, ya no lógica o racional sino abiertamente contradictoria, planteada a partir de edificios que subvirtiesen todo arquetipo constructivo, toda regla modernista pronunciada sobre la forma —como la de que ésta deba «seguir a la función», ser «pura» o derivar de sumar «honestamente» el material en un todo finito— para trabajar con los beneficios de una forma abierta e inacabada que, junto a los materiales y por medios abstractivos, permitiese la adición de elementos de la cultura, de la historia, del arte, de la política y de cualquier franja de espacio antes vivido o relación antes imaginada, para constituir un todo que, en realidad, se estaría formando siempre mucho más allá de la simple suma de las partes materiales usadas; una forma impredecible que debía poder «hablarle» a la mirada de un contenido capaz de ser visto desde distintas perspectivas; y agradable de habitar además, justamente porque cada quien podría interpretarla a su manera.[3]
Dos reflexiones se abren tras cotejar estos dos breves escritos. La primera, que el construir en singularidad siguiendo los postulados de síntesis como éstas, no va a implicar necesariamente que se haya hecho Arquitectura. Para Loos, por ejemplo, lo «terrible» ocurría precisamente «cuando un dibujo de arquitectura, que ya por su forma de representación tenía que ser considerado una obra de arte gráfica, llegaba a realizarce en piedra, hierro o cristal»; cuando, dada la influencia de las editoriales y la disponibilidad de «un gran número de periodicos arquitectónicos para complacer la vanidad de los arquitectos», «no conseguía el mayor número de contratos quien sabía constuir mejor, sino aquel cuyos trabajos causaban el mejor efecto sobre el papel». También en la práctica de aquél juego, central a la novela de Hesse, lo que algunas de sus síntesis hacían visible, era justamente «el inconveniente de que artistas de la retentiva, sin otras virtudes, hicieran deslumbradores juegos de virtuosismo y pudieran sorprender y confundir con la acelerada sucesión de innumerables ideas e imágenes». La segunda reflexión, se abre entonces sobre el hecho de que, lo propio de estas síntesis y a la vez su condición más pragmática, sería el que, aunque su retórica lo postule, su destino no es insertarse en lo simple, la tradición o la naturalidad de un modo de construcción llamado a socializarse, más que como una suerte de sublimación de ello que eventualmente es ofrecida a la mirada; una imposibilidad de sistematización que las reelaboraciones de la desconstrucción asumían de antemano al recombinar legados como el del cubismo analítico, el expresionismo abstracto o la tectónica de los ensamblajes universalmente abstractos del constructivismo ruso, a sabiendas de que en el traslado iban a quedar despojados de cualquier causa o móvil social; a sabiendas de que lo que arquitecturas como la de Loos habían lanzando al mundo en la primeras décadas del siglo veinte bajo el signo de una racionalidad en el construir llamada a naturalizarse en lo habitual, no era más que una bella metáfora.
Si bien al prototipo racional que a principios del siglo constituyeron las casas de Loos, y a los edificios desconstructivistas de los noventa, nada los distancia más entre sí que el tiempo que separa sus proyectos y ubica su pensamiento en mundos completamente distintos, puestos uno al lado del otro en el curso de un análisis textual, fijan los extremos de una línea temporal que grafica, entre lo exclusivamente constructivo y lo extrapolado de cualquier región de la cultura, el cómo, en atención a los elementos que las circunstancias contingentes y los temperamentos de época fueron permitiendo, fue variando el modo de construir estos edificios singulares. Más aún, si el objeto de estudio y sujeto de revisión constante al interior de la disciplina, no es otro que la propia historia de esas singularidades, estos dos extremos también dibujan los límites entre los cuales, en un estricto presente, se podría estar moviendo el proyecto de arquitectura, tanto en la buqueda de los elementos de la forma que proponga como en la amplitud de la metáfora que lance. Nada impediría hoy, por ejemplo, que una arquitectura desconstruida detone su sobrecogedora poética del caos a partir de insertar en su médula un ápice de la racionalidad Loosiana —como aquel salto del caballo de su ajedrez tridimensional, o raumplan.
Remodelación de ático en Falkestrasse, Coop Homelblau. Viena. 1988
NOTAS
[1] La casa, escribía Loos, «tiene que gustar a todos, a diferencia de la obra de arte, que no tiene que gustar a nadie», «la obra de arte se introduce en el mundo sin que exista necesidad para ello, pero la casa cumple una necesidad». Y distanciando aún más los destinos del arte y la arquitectuta, reiteraba que, «la obra de arte no debe rendir cuentas a nadie, y la casa, a cualquiera»; «la obra de arte es revolucionaria, y la casa es conservadora», y mientras «la obra de arte enseña nuevos caminos a la humanidad y piensa en el futuro, la casa piensa en el presente». Como «la persona —decía—, ama todo lo que sirve para su comodidad, y odia todo lo que quiera arerancarle de su posicion acostumbrada y asegurada», «ama la casa y odia el arte».
[2] El juego de los abalorios, solemne y público como lo explica la novela, era una forma contemplativa de espiritualismo y perpetuación ante la decadencia, realizado por un Magister Ludi o maestro del juego, que se adentraba en remotos estadios culturales para, sin la intromisión pasional de la creación artística, tomar elementos no importa qué tan diversos entre sí —una sinfonía occidental y los patrones de una ancestral vivienda china, por ejemplo— y reducirlos al denominador común de un lenguaje de formulas que volviese sus contenidos mutuamente reactivos; una especie de «lenguaje universal, mediante el cual los jugadores adquirían la facultad de expresar valores con ingeniosos signos y de ponerlos en relación mutua», para lograr una fusión, una «construcción singular o nueva síntesis sensiblemente funcional hecha a partir de lo mixto, de la cual «derivar de su tesis y antítesis, la síntesis más pura posible».
[3] La deconstrucción, es una práctica de escritura y lectura que se opone al racionalismo del lenguaje, que niega que un texto remita a sí mismo, porque el texto es un movimiento constante que, si remite a una totalidad, es a una mayor que nunca está presente y de la que es sólo una parte; resultando el signo ser autónomo respecto a los significados y quedando para trabajar, irreductible a una sóla idea, sólo la retórica.
TÍTULO ORIGINAL: SUB CAP 1.1 ‘UNA ANOMALÍA HABITUAL EN EL PAISAJE’ EN CAP 1 ‘APARICIÓN ANTE LA MIRADA’ DE LA: TESIS DOCTORAL ‘RETORNO A LOS OBJETOS CONCRETOS: HACIA UNA TEORÍA DEL OBJETO-PROCESO EN ARQUITECTURA’, MARCELO GREZ, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, ABRIL DE 2019, PP.15-18.